Ciudades norteamericanas en llamas. Un alcalde humillado y expulsado de una manifestación que había ayudado a organizar. Las estatuas de Churchill y Lincoln profanadas. La policía británica que huye frente a la multitud enfurecida. La criminalización indiscriminada del hombre blanco. Políticos y cuerpos de seguridad de rodillas frente a los violentos.
Una revolución cultural en cierne en las calles del Occidente democrático. ¿Qué está pasando? Son los frutos de dos décadas envenenadas, que comenzaron oficialmente en Durban tres días antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que fueron anunciadas por la guerrilla urbana antiglobalización de Génova en el julio de ese mismo año.
Lo que sucedió en la ciudad sudafricana con motivo de la Conferencia Mundial contra el Racismo (organizada por la ONU) fue poco comentado, a causa de la masacre de las Torres Gemelas que acaparó la atención de los medios, pero representó un paso fundamental para comprender la erosión progresiva de los principios liberal-democráticos en nuestras sociedades.
Aunque se decidiera mitigar la declaración final después del abandono en señal de protesta de las delegaciones estadounidense e israelí, todo el proceso preparatorio de lo que debería haber sido una ocasión para el reconocimiento de los derechos de todas las minorías oprimidas se convirtió en un juicio sumario contra Israel por «el tratamiento infligido a los palestinos«, durante el cual se llegó a equiparar explícitamente el sionismo y el racismo, se habló de «limpieza étnica de la población árabe» y «nuevo apartheid«.
La mayoría «antiimperialista«, dominada por la propaganda árabe y tercermundista, logró impulsar una agenda en la que la única democracia de Oriente Medio y la democracia más importante del mundo, Estados Unidos, – tildada de único responsable histórico de la esclavitud – fueron sentados en el banquillo de los acusados con una sentencia ya escrita: ironía de la historia, la Conferencia contra el Racismo se convirtió en un teatro de antisemitismo y antiamericanismo, donde los regímenes iliberales condenaron a las sociedades abiertas por sus «culpas históricas«.
Una orgía de victimismo que, unos días después, encontró su realización más espectacular en los ataques terroristas de Nueva York y Washington, en los que se golpeó el corazón político, económico e ideal de ese Occidente que finalmente pagaba por sus abusos.
LA LARGA OLA DE LA IDEOLOGÍA DERROTADA EN 1989 CON LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN, HUÉRFANA DE SUS REFERENCIAS HISTÓRICAS, CAMBIÓ DE PIEL PERO MANTUVO SUSTANCIA Y CONSIGNAS
La indignación no tardó en dar paso a la habitual inversión de la realidad: las víctimas se lo habían buscado. La intifada de Al-Aqsa, la ola de ataques contra Israel lanzada un año antes con el pretexto de la caminata de Sharon al Monte del Templo, estaba en ese momento en su fase más caliente.
Nuevamente, con la complicidad de una amplia porción de opinión pública occidental, en lugar de hacer frente común contra un fanatismo que utilizaba los mismos en cuyo nombre pretendía actuar como carne de cañón en su estrategia de terror, en lugar de producir anticuerpos de defensa, nuestras sociedades desperdiciaron el capital moral conquistado tras el colapso del comunismo en una dramática autoflagelación: si hemos creado la sociedad más próspera y libre de la historia, necesariamente debe haber sido a expensas de otros, que ahora se están vengando.
La larga ola de la ideología derrotada en 1989 con la caída del Muro de Berlín, huérfana de sus referencias históricas, cambió de piel pero mantuvo sustancia y consignas.
En Génova, hoy recordada sólo por la violencia policial, asistimos a otra representación trágica de cómo las cenizas totalitarias todavía humeaban bajo los escombros de ese desastre histórico: la destrucción física de la ciudad fue nuevamente justificada como la «revuelta de los oprimidos«, los lemas y símbolos de muerte del comunismo presentados como instancias de liberación, y las demandas de justicia social revelaban su verdadera naturaleza: el ataque frontal a la democracia liberal, en sus declinaciones políticas y económicas, el verdadero enemigo de los fundamentalistas de todas las épocas, colores y procedencia.
Veinte años después nos enfrentamos a una mutación del mismo fenómeno, el eterno retorno de la ideología, tecnológicamente perfeccionado, socialmente desarrollado en múltiples facetas, pero todas caracterizadas por el mismo denominador común, a veces más sutil en sus manifestaciones pero perfectamente reconocible en sus objetivos y resultados.
Un fenómeno más fácil de identificar cuando revela todo su potencial de destrucción material (los disturbios en las ciudades estadounidenses y los enfrentamientos en las europeas), pero aún más insidioso cuando se limita a manipular principios, conceptos y lenguaje aprovechándose de las herramientas que precisamente el sistema político liberal, que pretende transformar, le pone a su disposición.
Una combinación explosiva de radicalismo político, retórica populista y anticapitalista y sectarismo identitario envueltos en el velo hipócrita del pensamiento políticamente correcto, es decir, el tipo de pensamiento único (o el único que se considera respetable) que invadió la mentalidad occidental después del 11 de septiembre de 2001 (pero quizás incluso antes), para convertirse en un elemento constitutivo de su involución.
Un hijo degenerado de la democracia liberal que esta última no solo no tuvo el valor de repudiar, sino que alimentó y mimó, terminando devorada por él.
ANTES SE LLAMABA COLECTIVISMO, AHORA SE LLAMA POLÍTICA DE LA IDENTIDAD, PERO EL OBJETIVO ES SIEMPRE EL MISMO: ASIMILAR AL INDIVIDUO A UN GRUPO, QUITARLE RESPONSABILIDAD, DOTARLO DE UNA IDEOLOGÍA Y UN ENEMIGO, EVITAR EL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE, ANULAR LAS CRÍTICAS, HOMOLOGARLO
Donde el Black Lives Matter se suelda con el llamado antifascismo militante, las ciudades arden y las estatuas son derribadas, incluso las de los antiesclavistas, las de aquellos que lucharon de verdad contra el fascismo, tomados por reaccionarios por un pueblo sin educación pero convenientemente adoctrinado.
Antes se llamaba colectivismo, ahora se llama política de la identidad, pero el objetivo es siempre el mismo: asimilar al individuo a un grupo, quitarle responsabilidad, dotarlo de una ideología y un enemigo, evitar el pensamiento independiente, anular las críticas, homologarlo.
Como si fuera un Pravda cualquiera, The New York Times obliga a James Bennet a dimitir por haber publicado la controvertida opinión de un senador republicano sobre las protestas callejeras, y la intelligentsia liberal no solo no se indigna sino que se une al triunfo del sectarismo: Bennet se lo ha buscado.
En Londres ensucian el monumento a Churchill, lo etiquetan como racista, y en Europa hay inmediatamente quienes, desde su teclado progresista, escuchan la llamada de la manada y se apresuran a explicar que el ex primer ministro, en el fondo, no era ningún santo.
En Richmond (Virginia), después de la ola de manifestaciones por el asesinato de Floyd, el gobernador decide quitar la estatua del general confederado Lee, aunque sus posiciones sobre la esclavitud fueran notoriamente muy distantes del cliché que esperaríamos de un alto mando sureño. Pero más que con la realidad, la revolución cultural en ciernes tiene que ver con la imposición de su peculiar visión de la historia y de las relaciones sociales.
La furia iconoclasta que lleva a la demolición de símbolos considerados opresivos, reaccionarios o simplemente burgueses tiene como objetivo repudiar el pasado en nombre de un nuevo comienzo, de una humanidad liberada del pecado de las generaciones anteriores.
En un intento por borrar la historia que no esté alineada con el espíritu del tiempo, se oculta la ambición eterna del hombre nuevo. No hay utopía con final trágico que no se haya inspirado en esta concepción fundamentalista de la historia humana.
Un día las estatuas terminarán y el políticamente correcto tendrá que encontrar otros ídolos para derribar, para satisfacer las necesidades de otras minorías que se sentirán discriminadas, no importa si con razón o no.
Después de la caída del socialismo real, la izquierda tuvo que repensar su estrategia: con la lucha de clases definitivamente desacreditada, la transición a la política de identidad fue casi natural, y la defensa de grandes colectivos de «explotados» dejó espacio a la de grupos cada vez más específicos y numéricamente reducidos.
En su ensayo Identity, Fukuyama observa que en esta aparente transición la izquierda pasó rápidamente de la exigencia de un igual reconocimiento a la afirmación de la superioridad de ciertos grupos, considerados portadores de instancias más dignas de consideración respecto a otras comúnmente aceptadas hasta ese momento.
De aquí al revisionismo, a la memoria selectiva, a la prevaricación, al rechazo de todo lo que no se ajusta a la nueva ortodoxia, el paso es breve. Si la concepción liberal ve en la afirmación de los derechos individuales la realización de la dignidad humana, su caricatura políticamente correcta hace del reconocimiento colectivo la razón de ser de su acción.
EN UNA DERIVA INCOMPRENSIBLE SI NO SE ANALIZAN LAS PREMISAS IDEOLÓGICAS,
LA INDIGNACIÓN LÓGICA POR EL ASESINATO DE GEORGE FLOYD PRIMERO SE CONVIERTE EN UNA REVUELTA CON CLARAS CONNOTACIONES POLÍTICAS CONTRA LA CASA BLANCA Y LUEGO SE VUELVE CONTRA LOS MISMOS LÍDERES SIMPATIZANTES DEL MOVIMIENTO
En este movimiento pendular, hecho de idas y venidas, que no es más que la repetición de la misma contienda ideológica librada con otros medios, el maximalismo se fusiona con el apogeo del populismo, erróneamente considerado en Europa exclusivamente como algo de derechas.
En realidad, al igual que el nacional-populismo, el social-comunismo de retorno utiliza las mismas herramientas en su ataque a la democracia liberal, con el matiz esencial que, a diferencia de su aparente antagonista, goza de la aprobación social generalizada y de una impunidad casi absoluta.
Es en la retórica pueblo vs. élites que las políticas de la identidad encuentran su sublimación: pars pro toto, solo unos pocos son realmente «Volk» y los opositores de toda clase se convierten automáticamente en «enemigos del pueblo«, no interlocutores legítimos sino obstáculos que tienen que ser eliminados.
En una deriva incomprensible si no se analizan las premisas ideológicas, la indignación lógica por el asesinato de George Floyd primero se convierte en una revuelta con claras connotaciones políticas contra la Casa Blanca y luego se vuelve contra los mismos líderes simpatizantes del movimiento, como el alcalde de Minneapolis obligado a alejarse en medio de los insultos de los manifestantes que le ordenaban desmantelar el cuerpo de policía de la ciudad.
En las revoluciones, reales o presuntas, siempre llega alguien más puro que te purga en nombre del «pueblo«.
En línea con los dogmas del pensamiento único políticamente correcto (o sea, el traje con el que el autoritarismo se presenta en sociedad), el populismo también usa el lenguaje de la democracia para corromperlo y degradarlo. Su acción es especialmente sutil porque es difícil de refutar prima facie: ¿quién puede oponerse a la condena del racismo, la injusticia social o la violencia doméstica? ¿Quién puede razonablemente no declararse «antifascista» aparte de los fascistas?
La trampa radica en el hecho de que el populismo aspira a una conclusión definitiva, a la formulación de una pregunta final para la que solo hay una respuesta. Es por eso que en las no democracias «nosotros, el pueblo» representa una instancia de liberación, mientras que en las democracias se convierte en su antítesis.
En España, las consignas del antioccidentalismo gobiernan en la retórica populista y guerracivilista de Podemos: «La derecha ya no mandará en este país«. Es la deriva que en Venezuela ha llevado al chavismo a ocupar el poder a través de un proceso electoral para no volverlo a ceder. Las afinidades electivas no mienten: la cofundadora de Black Lives Matter nunca ha ocultado su admiración por Maduro y su régimen pauperista.
Al igual que en Durban, este antirracismo callejero se revela extremadamente racista, por lo que el asesinato de Floyd se convierte en un pretexto para exigir a toda la «raza» blanca un acto de contrición y un arrepentimiento generalizados.
Significativo que prácticamente ninguna de las protestas tenga como objetivo la conducta criminal del policía, quien, además, se enfrenta a una posible condena de hasta cuarenta años de prisión, sino su pertenencia a un grupo, el de los «blancos«, como tales opresores por definición.
Una vez más, nos enfrentamos a la colectivización de comportamientos individuales, incluso criminales, en un clímax ideológico en el que desaparece el principio de la responsabilidad penal personal: como ha acertadamente observado José Carlos Rodríguez en
un reciente artículo para Disidentia, la rodilla de Chauvin es la de todos los «blancos«, el cuello de Floyd el de todos los «negros«.
Los problemas de esta caracterización son muchos, pero algunos destacan de inmediato. El primero es que se da por supuesto que la conducta del presunto asesino esté determinada por motivos raciales. La segunda es que ciertas muertes provocan indignación solo si los culpables pertenecen a un grupo específico: las ciudades no se queman cuando un afroamericano mata a un hombre blanco u a otro afroamericano.
El tercero es que el hecho en si mismo no es significativo, lo que cuenta es el símbolo, en este caso que las categorías de víctima y verdugo sean el fruto —según una narrativa neototalitaria que no permite réplicas— de una superestructura social profundamente injusta, discriminatoria que, por lo tanto, hay que derrocar.
El cuarto, el más grave, es que esta representación, fundada en la identidad grupal, que acaba promoviendo el derecho penal de autor, se convierte en la única versión aceptable de la realidad que nos rodea si no queremos ser acusados de racismo, machismo, fascismo, etc.
La genuflexión de ciudadanos simples, policías, políticos no es la expresión del respeto debido a una víctima sino la señal inconfundible de una rendición cultural y moral, un acto de humillación frente al chantaje ideológico permanente. Todos hemos visto a Trudeau con la cabeza gacha, en un auto de fe cuyas llamas tardarán en extinguirse.
Estamos delante de un culto pagano, profundamente arraigado en las experiencias totalitarias del siglo XX, con sus seguidores, sus vanguardias, sus rituales de odio y denuncia, su pretensión de «reeducar«, sus preceptos indiscutibles y, sobre todo, la legitimación de la violencia revolucionaria como catarsis, no solo perdonable sino deseable, ya que se ejerce por el bien supremo de la transformación de la sociedad.
Ya está todo inventado en política, basta estudiar. Un culto ejercido en nombre de un antifascismo completamente vaciado de contenido. No vemos nunca a los autoproclamados antifascistas donde la opresión es real, en las calles de Hong Kong, alrededor de los campos de concentración en Xinjiang, en las cárceles de Teherán, en los centros de tortura de la policía chavista. Su campo de batalla son las democracias.
Hay que ser claros: definirse antifascistas hoy no significa absolutamente nada. El antifascismo solo tiene sentido dentro de la categoría general del antitotalitarismo, como concepto teórico, como ideal democrático y liberal por el que luchar. Pero, mientras el comunismo sigue siendo un sistema vigente en algunos contextos políticos, el fascismo como fenómeno histórico ya no lo es desde hace mucho tiempo.
El problema con el antifascismo actual no es que se proponga de luchar contra el fascismo (que no existe), sino que ataque todo lo que, en su incuestionable juicio, identifica con el fascismo, es decir, prácticamente cualquier cosa que no sea (extrema) izquierda.
Contra el eterno retorno de la ideología, que hoy toma las formas de la regresión identitaria, los únicos antídotos siguen siendo el Estado de derecho y la defensa de las libertades y las oportunidades individuales, y los ideales de la democracia liberal la única instancia verdaderamente revolucionaria que vale la pena perseguir, sin arrodillarse. Al igual que hizo ese borracho, racista y misógino de Sir Winston Churchill.
-17 junio, 2020
 Según la leyenda, la fraternidad se formó en 1188, durante una plaga. Dos herreros tuvieron una aparición de San Eloi, a quien los cristianos creen que es el protector de los trabajadores del metal y otros artesanos. Ordenó a los dos hombres que comenzaran una hermandad para enterrar a los muertos.
Según la leyenda, la fraternidad se formó en 1188, durante una plaga. Dos herreros tuvieron una aparición de San Eloi, a quien los cristianos creen que es el protector de los trabajadores del metal y otros artesanos. Ordenó a los dos hombres que comenzaran una hermandad para enterrar a los muertos.




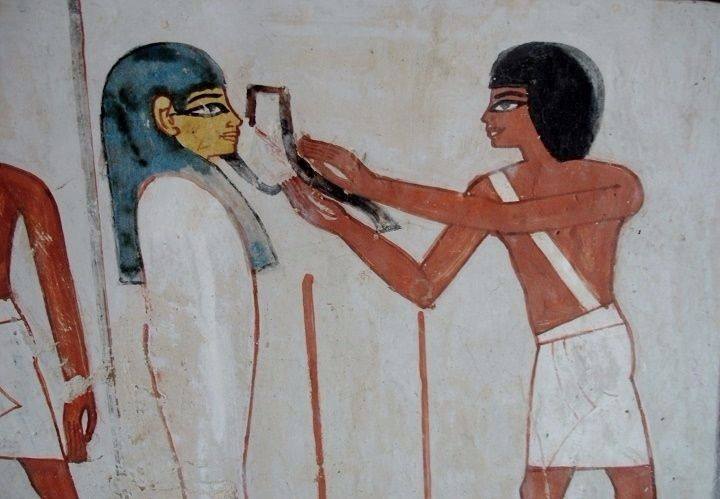
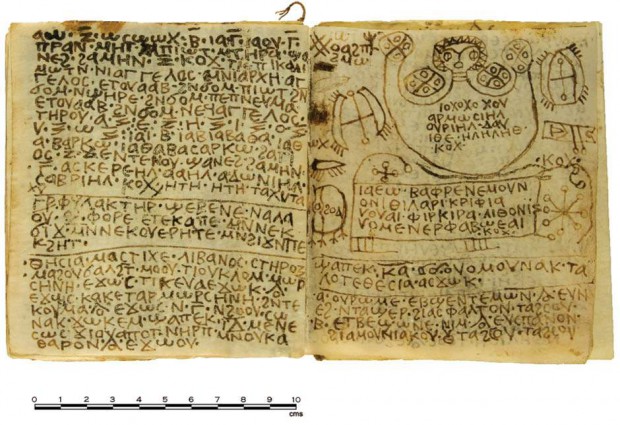





 Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.
Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.
