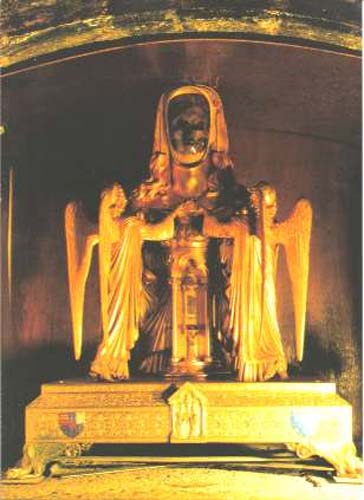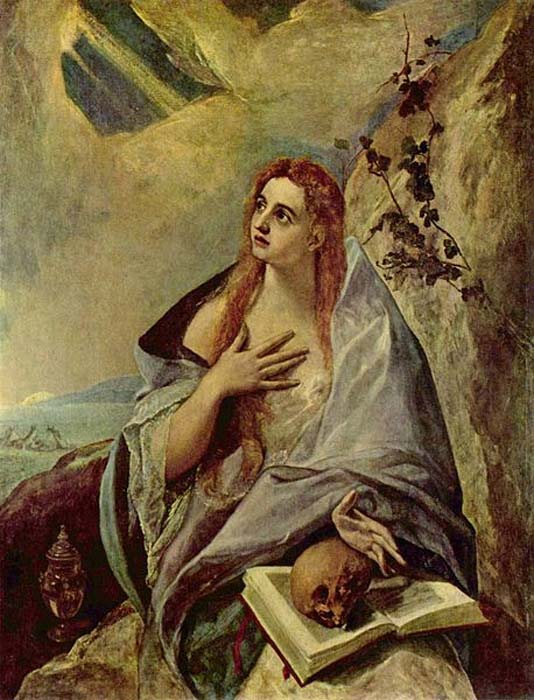El espiritu de la Benenerita en esta reveladora anécdota ocurrida a mediados del siglo XIX durante el reinado de Isabel II, entre un Cabo de la Guardia Civil y el todo poderoso General Narváez, con el Duque de Ahumada como protagonista central:
Se cuenta que uno de los primeros guardias, o lo que es lo mismo, uno de aquellos tipos mostachudos, curtidos en las guerras carlistas, y altos en comparación con el resto de la población española de la época, estaba una noche haciendo guardia, a caballo, en el portalón del Teatro Real, donde iba a celebrarse una función de gala.
Un carruaje intentó pasar en dirección contraria y el guardia, que ostentaba el grado de cabo, lo atajó. Ir en carruaje ya señalaba en aquel tiempo a quien así viajaba como una persona principal, pero lo que no sabía el cabo era que dentro iba el todopoderoso general Narváez; el mismo que había alentado y bendecido la creación del cuerpo.
Sin arredrarse por ello, el guardia le dijo al cochero que por ahí no se podía pasar. «Este coche sí», repuso el cochero, altivo. «Ni ese coche ni ninguno», reiteró el guardia. En ese momento, el general gritó desde el interior: «¡Adelante, cochero!» Al escucharlo, el cabo le explicó, respetuoso, que tenía orden de que por ahí no pasara nadie. «Esa orden no reza conmigo», le dijo Narváez.
Pero el guardia, lejos de arrugarse, explicó: «Al comunicármela no me han dicho que haga ninguna excepción con nadie. El coche de Vuestra Excelencia no puede pasar por aquí».
Ahí el general montó directamente en cólera y ordenó a su cochero que arreara a los caballos. El cabo, sin perder la sangre fría, avisó: «Mi general, si Vuestra Excelencia pasa por aquí, será atropellando estas armas, encargadas de cumplir una consigna».
Su firmeza hizo que el presidente diera su brazo a torcer y entrara por donde todos, echando pestes.
Al llegar al palco, Narváez llamó a Ahumada. Furioso, le informó: «Un cabo de la Guardia Civil me ha puesto en ridículo, sin tener en cuenta mi cargo ni mi categoría».
El duque le pidió a Narváez que lo dejara indagar lo sucedido.
Cuando regresó, le dijo al presidente que aquel cabo no había hecho más que cumplir con la orden que tenía, por lo que no había cometido falta alguna. Narváez repuso: «Comprendo que si tenía la consigna esa, ha hecho bien en cumplirla.
Pero también es triste gracia que llegue uno a esta posición social para tener que soportar arrogancias de un cabo. Yo no puedo consentir de ninguna manera que quede por encima de mí ese hombre; así es que, mañana mismo, me lo traslada usted a un puesto fuera de Madrid».
Era la orden del gran espadón del XIX español, del hombre más poderoso del país.
Ahumada saludó y abandonó el palco.
Volvió a investigar el incidente, y a comprobar el celo del cabo.
Al día siguiente fue a ver a Narváez. Cuando este lo recibió, se cuadró ante él y le dijo: «Aquí tiene usted, mi General, el bastón de mando de la Guardia Civil, y aquí», y le mostró un oficio, «el traslado del cabo a otro puesto, firmado por quien me ha sucedido en el mando, según las ordenanzas».
«¡Qué exagerado es usted!», exclamó Narváez. «La cosa no es para tanto».
Pero Ahumada, muy serio, le replicó: «Ya lo creo que lo es. No hemos creado un cuerpo como la Guardia Civil para pisotear su prestigio a las primeras de cambio. El traslado de ese hombre es una injusticia que yo no cometo de ninguna manera».
Al final, Narváez recapacitó y dijo a su subordinado: “Rompa usted el oficio y recoja el bastón que tan bien maneja.
Y dele este cigarro puro en mi nombre al cabo, pues tengo mucho gusto en que se lo fume la única persona que se ha atrevido conmigo, ¡estos son los soldados que España necesita!”